Ultima revisión: 10 de Septiembre 2025
PRÓLOGO
La historia de Colombia no es una suma de episodios aislados, es una maquinaria que se ajusta y reaparece con otros nombres cada vez que fracasa la promesa de igualdad. Detrás del lugar común del narcotráfico y de la palabra guerrilla existe una constelación de causas que se repiten, concentración de la tierra, castas políticas blindadas, economías ilegales que lubrican la vida pública, intervención externa que define prioridades, una modernidad desigual que convierte regiones enteras en zonas de sacrificio. El resultado es un país que aprende a vivir con el sobresalto mientras normaliza la violencia como si fuera clima.
Este dossier no pretende agotar el tema ni producir una cronología infinita, propone un mapa legible para entender por qué la guerra nació, cómo se transformó y por qué persiste en 2025 a pesar de acuerdos, sentencias y promesas. Examino los hitos fundacionales, la masacre bananera que fijó una pedagogía del castigo, el Bogotazo que quebró la fe en la vía electoral, la génesis de las insurgencias que crecieron al calor de agravios campesinos, la mutación financiera que las empujó al secuestro y luego a la coca, la respuesta estatal que eligió la militarización como gramática, la irrupción paramilitar que convirtió el terror en forma de gobierno local. Nada de esto es un relato neutral, es una lectura documentada que asume una posición, sin indulgencia con los verdugos ni romanticismo con los victimarios.
La paz de 2016 marcó una inflexión verificable, pero no cerró la ecuación. El país de hoy convive con disidencias que aprendieron a gestionar rentas, con un ELN que negocia entre avances y rupturas, con territorios donde la autoridad es un acuerdo precario entre miedo y necesidad. El Estado promete presencia integral y llega con operativos, los mercados ordenan la geografía, la sociedad civil resiste en soledad heroica. En este marco, la paz total es un proyecto y también un riesgo, depende de presupuestos sostenidos, de protección efectiva a líderes y firmantes, de una reforma rural que deje de ser eslogan y de un consenso mínimo que sobreviva a los cambios de gobierno.
Escribo este trabajo para un lector que exige claridad y rigor, alguien que no se contenta con consignas ni con la caricatura que repiten ciertos noticieros. Cada afirmación descansa en fuentes abiertas, informes oficiales y registros de prensa contrastados, y donde hay dudas se señalan como tales. Si Colombia le interesa por historia, por geopolítica o por simple sentido de justicia, encontrará aquí claves para entender un conflicto que no es sólo colombiano, es un espejo latinoamericano y global, el test de cuánto pesan la vida y el derecho cuando chocan con la renta y el poder.
La pregunta no es si la paz es posible, la pregunta es si el país aceptará el costo de construirla. Porque la paz no es un acto de magia, es un programa de gobierno que se mide en protección real y en tierra entregada, en escuelas abiertas y en jueces que llegan, en carreteras que conectan a las comunidades con mercados legales, en romper la alianza entre política y economías de guerra. Esa aritmética es menos épica y más lenta, pero es la única que desarma la historia.
Gabriel Schwarb
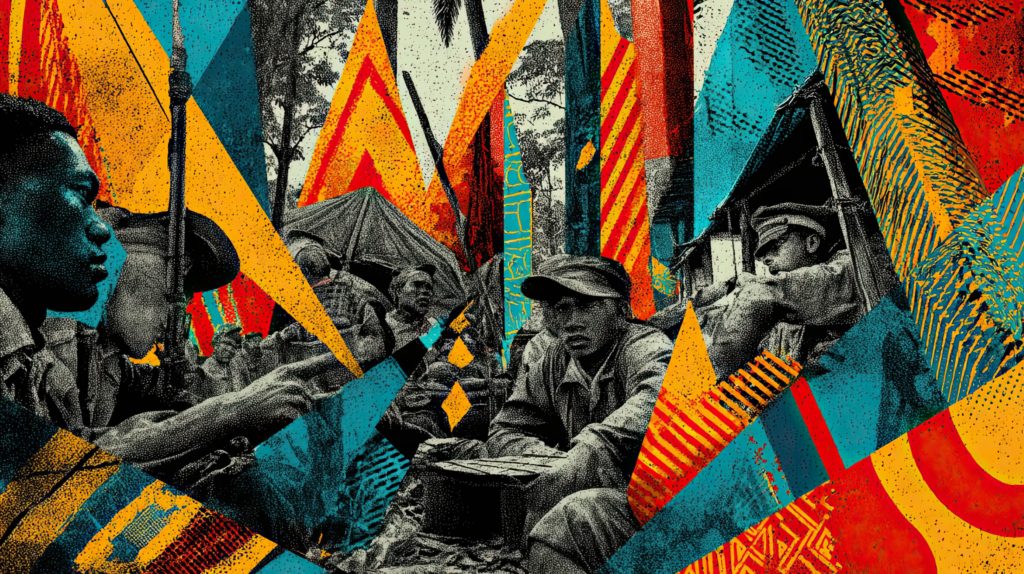
Introducción general
Colombia arrastra un conflicto que atraviesa generaciones y se reescribe con cada ciclo político. Reducirlo a narcos y balas es olvidar su raíz estructural, desigualdad, despojo y una arquitectura de poder que convirtió la vida rural en retaguardia de la guerra. A lo largo del siglo veinte y lo que va del veintiuno se superpusieron actores con agendas convergentes y a veces contradictorias, insurgencias que nacieron de agravios campesinos, un Estado que alternó represión y promesas incumplidas, élites económicas que blindaron privilegios y una economía ilegal que lubricó alianzas. El resultado no es una suma de violencias, es un ecosistema donde la política y el crimen aprendieron a coexistir. Comprender esta historia exige mirar la genealogía de sus hitos, desde la huelga bananera de 1928 hasta los intentos de paz contemporáneos, y aceptar una evidencia incómoda, la guerra fue también un modelo de gobierno territorial.
Desmontando clichés
El país no es un mapa monocorde de carteles ni una postal perpetua de caos. La violencia tiene raíces agrarias, un mercado de tierras concentrado y un historial de intervención externa que alteró incentivos locales. El Estado no fue un espectador inerme, desplegó doctrina de enemigo interno, habilitó zonas de excepción y, en múltiples coyunturas, toleró o se apoyó en estructuras paramilitares. La sociedad no está al margen de la modernidad, conviven una vitalidad cultural e intelectual con un capitalismo extractivo que ordena territorios y corroe instituciones. Sin este marco, cualquier relato se vuelve propaganda o folclor.
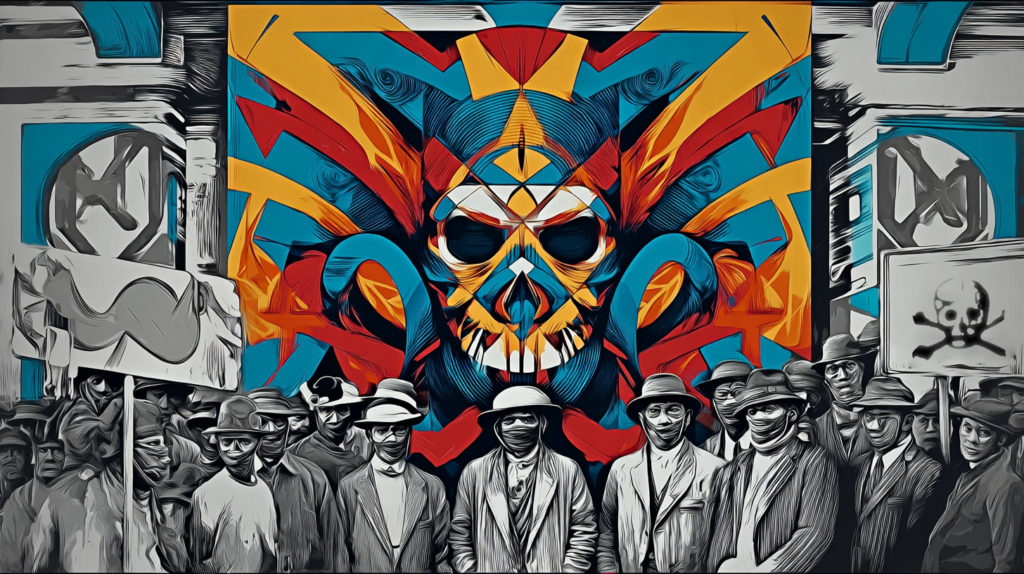
La Masacre de las Bananeras, un origen de la cólera social
Condiciones de trabajo bajo la United Fruit Company
En la franja bananera del Caribe, la United Fruit Company administraba la vida cotidiana con una autoridad que rozaba la soberanía, fijaba salarios en vales rescatables solo en sus propias tiendas y extendía la jornada según la lluvia o la cosecha sin reconocer límite ni fatiga. Los campamentos eran hileras de madera húmeda con techos que hervían al mediodía, el agua potable aparecía a intervalos y la enfermedad se resolvía con resignación doméstica mientras la empresa llevaba contabilidad exacta de cajas embarcadas y ninguna de cuerpos agotados. El ferrocarril servía más a la mercancía que a los pueblos, una vena logística vigilada por guardias privados que redactaban listas negras y expulsiones inmediatas como método disciplinario. La contratación por intermediarios multiplicaba la dependencia, la deuda en la tienda clausuraba el abandono del tajo y cualquier gesto de dignidad acababa registrado como falta dentro de reglamentos internos que valían más que la ley. El Estado conservador convalidó esa arquitectura con permisos, exenciones y silencio, confundió inversión con tutela y aceptó que el orden económico se dictara desde un escritorio extranjero. En ese paisaje, la protesta no nació de una consigna sino de un cansancio acumulado que convirtió el banano en trinchera laboral y la obediencia en una forma de miedo cotidiano.
Huelga de 1928 y represión
Cuando obreros y familias se congregaron en Ciénaga a finales de 1928, no pidieron milagros, reclamaron contratos formales, pago en dinero, jornada definida, reconocimiento sindical y un domingo que no se cobrara con dolor de espalda, exigieron además reparación por accidentes que dejaban dedos en la tierra y ojos en el polvo. La respuesta se preparó con telegramas cruzados y visitas diplomáticas que insinuaron marines frente a la costa, un guion donde la mercancía valía más que la multitud y la plaza pública se convertía en campo de tiro. El Ejército abrió fuego y el número de muertos se quebró en dos relatos, la cifra breve de los partes oficiales frente a la memoria larga de testigos que hablaron de cientos, quizá más, seguida por trenes nocturnos, fosas comunes y un silencio administrativo que pretendió borrar la escena. La masacre encendió una generación, alimentó la oratoria de Gaitán, dejó una pedagogía del miedo que se aplicó después contra sindicatos, campesinos y estudiantes y encontró en la literatura un archivo cuando la historia oficial eligió el olvido. Desde entonces, cada protesta cargó con ese antecedente, alianza entre empresa, Estado y fuerza pública para disciplinar la demanda, una fórmula que anticipó la lógica de guerra que dominaría el siglo siguiente y una memoria que aún reclama cuentas.

El Bogotazo y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán
Un liderazgo que desbordó su época
Gaitán, liberal de verbo encendido y abogado de causas populares, convirtió la plaza pública en una escuela de ciudadanía donde la justicia social dejó de ser promesa retórica y se volvió exigencia medible en salarios, tierra y dignidad; su diagnóstico del país fue tan simple como insoportable para las élites, sin redistribución no habría paz ni democracia funcional. Para 1948 era el favorito natural a la Presidencia, un liderazgo que desbordaba el corsé partidista y ponía en jaque la arquitectura oligárquica, motivo suficiente para activar miedos y conspiraciones en despachos donde la política se confundía con el patrimonio. El 9 de abril, a la salida de su despacho en el centro de Bogotá, cayó a tiros y la ciudad respondió como un organismo herido, tranvías volcados, edificios tomados, comercios arrasados, una multitud que avanzaba sin dirección única pero con una certeza común, el contrato social había sido roto de manera irreversible. El Ejército sofocó a sangre y fuego, la policía restauró un orden de ruinas y el humo dejó una firma en el cielo que se volvió memoria compartida, un signo que dividió biografías entre el antes y el después. El Bogotazo no fue solo una explosión de ira urbana, fue un plebiscito sin urnas sobre la legitimidad del sistema, un mensaje que las provincias oyeron con nitidez y que muy pronto se tradujo en un mapa de lealtades armadas. En pueblos enteros el color político decidió la vida, la migración se aceleró, el miedo se convirtió en método y la palabra La Violencia nombró una década en la que el Estado perdió la distancia mínima que separa la autoridad de la venganza. Las clases medias aprendieron a desconfiar de la calle, los notables multiplicaron reuniones discretas y la prensa osciló entre el estupor y la coartada, mientras los tribunales se quedaban sin herramientas para procesar un país que pedía justicia y recibía castigos. Lo que se había anunciado como alternancia republicana derivó en supervivencia facciosa, una administración del día a día que naturalizó el toque de queda, legitimó atropellos y convirtió la excepcionalidad en costumbre. En esa semana, la capital vivió a la intemperie un siglo comprimido, prueba de estrés para una democracia de fachada que jamás volvió a ser la misma, aunque insistiera en la liturgia de sus formalidades.
Consecuencias políticas y hemisféricas
El magnicidio fracturó la fe en la vía electoral para millones, instaló la idea de que la democracia era un pacto de élites que abría y cerraba puertas según conveniencia y dejó a la oposición un mensaje pedagógico, la disidencia podía costar la vida incluso cuando venía respaldada por multitudes. La experiencia social que siguió fue un aprendizaje amargo, sindicatos bajo sospecha permanente, estudiantes vigilados, campesinos atrapados entre comisarios y bandoleros, una ciudadanía que interiorizó que el voto sin garantías era un ritual vacío. En aquellos días un joven delegado caribeño presenció la represión durante una conferencia interamericana y se llevó una convicción que luego recorrería el continente, sin garantías reales no hay transición pacífica, un corolario que resonó en otras geografías cuando la Guerra Fría convirtió a América Latina en tablero de influencias. El Bogotazo no fundó la guerrilla colombiana, pero reforzó el cálculo de quienes verían en la vía armada una respuesta a un sistema que castigaba cualquier intento de reforma por las urnas, cementó la percepción de que la legalidad estaba capturada y de que la protesta civil sería respondida con plomo. En adelante, los partidos tradicionales se reorganizaron para administrar la crisis más que para resolverla, el Estado perfeccionó su doctrina de enemigo interno y las élites aprendieron a blindar su poder mediante alianzas con aparatos coercitivos formales e informales. A escala hemisférica, el episodio dialogó con una época que haría del anticomunismo una llave maestra, justificando medidas de excepción y habilitando tutelas externas que pesaron sobre la política doméstica durante décadas. La academia produciría bibliotecas, la literatura levantaría memoriales, la prensa alternaría revelaciones y silencios, pero el núcleo de la lección quedó intacto, sin garantías y sin justicia no hay ciudadanía que resista, solo bronca que se organiza y se arma. Así, el 9 de abril quedó como advertencia y como origen, una marca que convirtió a la capital en laboratorio de lo que sería el país y que aún hoy, detrás de los monumentos y los aniversarios, recuerda que la democracia sin protección es apenas una ceremonia frágil en la que todo puede romperse en una tarde.
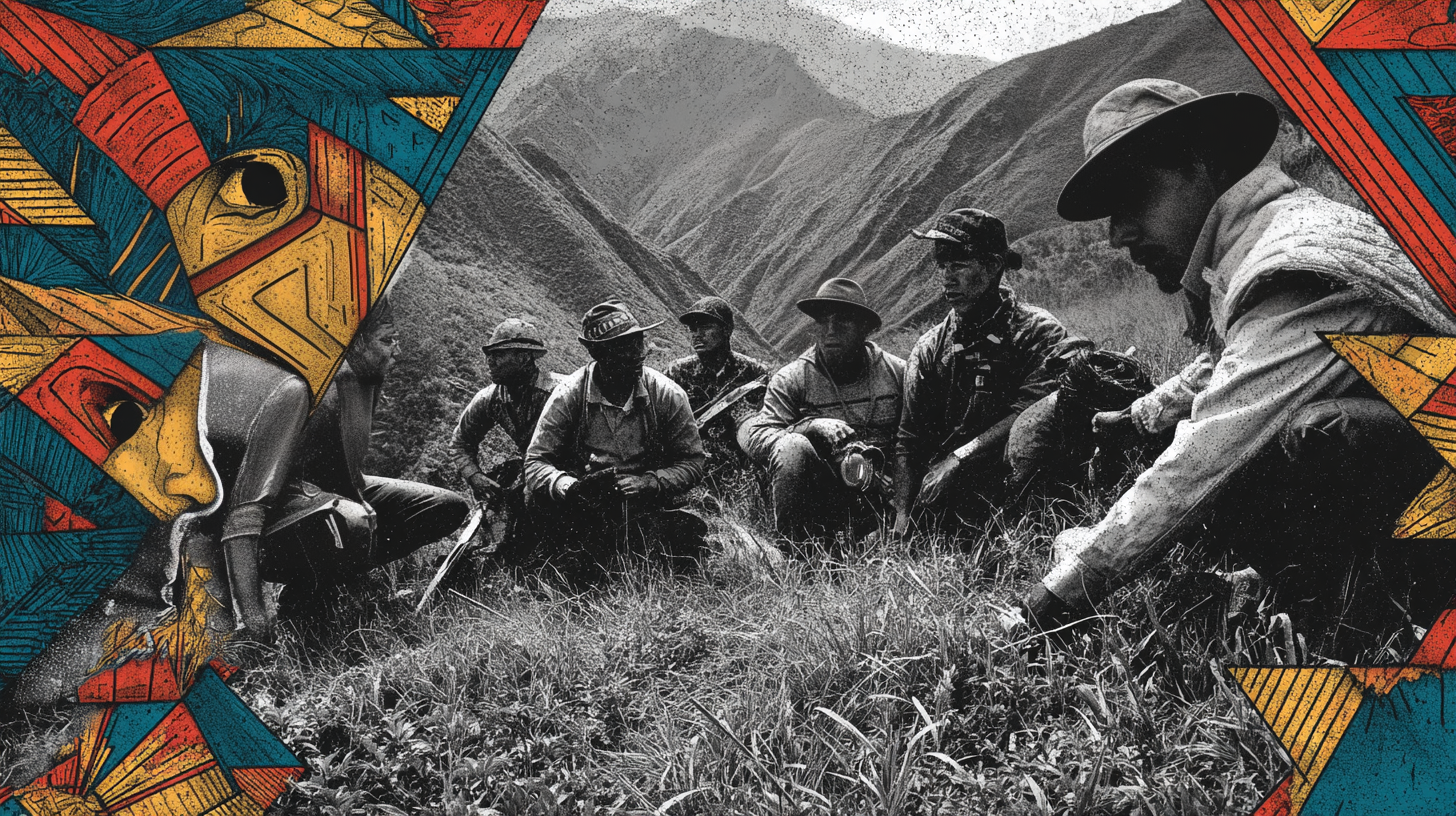
Génesis de las guerrillas
Contexto de La Violencia y transición al conflicto insurgente
Entre 1948 y 1958 el país aprendió a respirar con pólvora, pueblos vaciados, caminos clausurados, familias desplazadas que llevaron el miedo como único equipaje, una cartografía de odios donde el color del partido definía la suerte de las casas y de los cuerpos. La pacificación posterior fue un acuerdo de élites que ordenó el calendario pero no tocó la raíz, la tierra siguió concentrada, los jueces lejos, los alcaldes capturados por notables que confundían administración con propiedad. La Guerra Fría ofreció un vocabulario útil, enemigo interno, seguridad nacional, y con él se legitimó la excepción como normalidad, patrullas, retenes, cateos, una pedagogía del temor que moldeó la vida rural. En ese vacío crecieron milicias campesinas liberales perseguidas por fuerza pública y bandolerismo con biografías cruzadas, entre sobrevivir y resistir, entre huir y organizarse. La frontera agrícola avanzó sin Estado y con culatas, la economía dependió de intermediarios con pistola, el impuesto clandestino sustituyó al contrato. El resultado fue un país que se acostumbró al lenguaje de la violencia como gramática de gobierno local, el disenso rural devino amenaza existencial y el camino a la insurgencia quedó pavimentado por decisiones tomadas lejos del barro, en oficinas que nunca vieron un surco.
Nacimiento de las FARC
En 1964, tras operaciones contra enclaves campesinos como Marquetalia, se consolidaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bajo Manuel Marulanda Vélez, una síntesis de autodefensa agraria, lectura marxista de la estructura social y repertorios tácticos aprendidos en la montaña. Su programa combinó reforma de la tierra, representación política y reconocimiento de la vida campesina como sujeto de derechos, mientras su táctica privilegió movilidad, control de corredores y logística rural, una guerra de desgaste que convirtió el tiempo en su principal aliado. De núcleos de resistencia pasaron a una organización con frentes y bloques, mandos regionales, escuelas de formación, una fiscalidad propia presentada como impuesto revolucionario que muy pronto devino en cobro sistemático a todo actor económico. En su expansión calibraron alianzas, castigaron desobediencias y administraron justicia ruda, ganaron simpatías donde el Estado era ausencia y enemigos donde su presencia se volvió carga. Con la bonanza cocalera llegaron recursos extraordinarios, radios, fusiles, uniformes, pero también la tentación de la acumulación sin política, un quiebre moral que fracturó bases y mandos. El proyecto dejó de ser solo reforma y representación, se volvió también administración de rentas y territorios, y allí comenzó su desgaste ante una sociedad que ya no distinguía entre protección y coerción.
ELN y la impronta de la teología de la liberación
Ese mismo 1964 nació el Ejército de Liberación Nacional, nutrido por estudiantes, obreros y sacerdotes que leyeron el Evangelio con ojos políticos y el marxismo con acento colombiano, una mezcla de ética y pólvora que convirtió la dignidad en consigna y el petróleo en objetivo simbólico y material. Su geografía fue la de los ductos, las bocas de pozo, las montañas que vigilan carreteras, allí donde la infraestructura extractiva prometía recursos y visibilidad, allí donde la presencia estatal era seguridad para activos y no necesariamente para personas. El ELN construyó una liturgia de resistencia, asambleas, comunicados, escuelas de cuadros, una catequesis laica que disciplinó militancias y produjo identidad en zonas olvidadas por los presupuestos. Su financiación combinó cobros a empresas y secuestros con una narrativa que justificaba la expropiación como justicia, fórmula que deterioró su legitimidad ante una ciudadanía exhausta del miedo. La organización aprendió a negociar sin entregarse, a romper sin desaparecer, a sobrevivir en ciclos de alto y bajo perfil, manteniendo viva una pregunta incómoda para el poder, qué pasa cuando el Estado solo aparece para proteger inversiones y no derechos.
M-19 y la insurgencia urbana
En los setenta emergió el Movimiento 19 de Abril, nacido de la intuición de fraude en 1970 y de la certeza de que la política necesitaba un gesto que rompiera la solemnidad de los salones, nacionalista, audaz y urbano, un teatro de operaciones donde la ciudad era escenario y la comunicación, arma. Robó la espada de Bolívar como acto fundacional, redactó comunicados que parecían manifiestos literarios, buscó diálogo con sectores medios desencantados y llevó la tensión al corazón institucional con el asalto al Palacio de Justicia en 1985, una acción que terminó en catástrofe nacional, muertos, desapariciones, cenizas, una herida que aún supura. A diferencia de las guerrillas rurales, el M-19 entendió pronto que la salida política podía ser victoria y no derrota, se desmovilizó en 1990, participó en la Asamblea que alumbró la Constitución del 91 y dejó una estela ambivalente, audacia comunicativa y trauma colectivo, renovación democrática y memoria rota. Su tránsito mostró que la reinserción es posible cuando hay garantías y proyecto, y dejó otra enseñanza, la violencia en la ciudad tiene costos que el país no olvida, por eso cualquier retorno al arma urbana encuentra un rechazo social más rápido y más amplio. En esa diferencia se cifra una lección útil, la paz necesita caminos creíbles y también relatos que convoquen, de lo contrario vuelve a hablar el idioma de los fusiles.

Financiación de las guerrillas, de la contribución al crimen organizado
Contribuciones e impuesto revolucionario
Al comienzo, la caja guerrillera se alimentó de contribuciones militantes, cobros a comerciantes y empresas en zonas de influencia y un llamado impuesto revolucionario que se presentaba como contrapeso al abandono estatal, un tributo para garantizar orden donde el Estado no llegaba. Esa fiscalidad paralela degeneró pronto en extorsión sistemática, con listas, tarifas y sanciones que convirtieron la presencia insurgente en un costo fijo para la economía local y en una frontera moral borrosa entre protección y coerción. En los ochenta y noventa, el secuestro se volvió economía propia, una industria con logística, intermediarios y calendarios, donde políticos, empresarios y uniformados eran objetivo preferente pero miles de civiles sin poder cargaron el peso del terror cotidiano. La negociación de rescates financió armas, radios, campamentos y rutas, pero dejó una marca reputacional irreversible y una pedagogía del miedo que erosionó cualquier legitimidad social acumulada. La práctica instaló hábitos burocráticos del horror, prisioneros contados como activos, familias convertidas en deudores de guerra, comunidades disciplinadas por el rumor de una carta o una llamada. La insurgencia ganó recursos y perdió causa, y el país entendió que la retórica de justicia podía esconder una contabilidad de rehenes. A partir de ahí, el diálogo con la sociedad se volvió más difícil, el apoyo silencioso se evaporó y el aislamiento político creció al ritmo de cada cautiverio prolongado. La espiral de violencia encontró en ese mecanismo su engranaje más eficaz y más autodestructivo, una fuente de financiación que compraba tiempo a costa de futuro.
Narcotráfico y efectos sistémicos
Desde los noventa, la expansión de la coca en áreas de influencia insurgente transformó el tablero, lo que empezó como cobro por permitir la siembra derivó en control de eslabones de producción, protección armada de laboratorios y rutas, una especialización criminal que trajo recursos extraordinarios y una mutación moral difícil de revertir. Las FARC se convirtieron en actor de peso en la economía de la cocaína, el ELN replicó esquemas en menor escala según la geografía y el M-19 evitó ese giro por su salida temprana a la vida política, pero el sello común fue la etiqueta de narcoterrorismo que el Estado y aliados internacionales explotaron con eficacia. Con la renta ilícita crecieron el poder de fuego, la capacidad de reclutamiento y la ilusión de una victoria militar que nunca llegó, mientras la respuesta oficial intensificaba interdicción, erradicación y militarización bajo cooperación externa. La economía criminal aprendió a diversificarse, capturó instituciones locales, penetró campañas y presupuestos, y convirtió a muchos municipios en administraciones mixtas donde el alcalde mandaba de día y la contabilidad real se cerraba de noche. El círculo se cerró en territorios donde el Estado era más retén que proyecto civil, donde la legalidad se volvió un lujo intermitente y la población quedó atrapada entre impuestos de facto y operativos que no cambiaban la vida material. La guerra se alargó porque generaba rentas, las rentas se defendieron con más guerra, y el país quedó rehén de un equilibrio perverso que todavía hoy condiciona cualquier intento serio de pacificación.

La respuesta del Estado y la intervención estadounidense
La militarización del conflicto y el fortalecimiento del aparato coercitivo
El crecimiento de las guerrillas en los ochenta y noventa llevó al Estado a una estrategia de guerra permanente. Se ampliaron contingentes, se crearon unidades de fuerzas especiales con entrenamiento selva, se incentivó la captura o muerte de mandos mediante recompensas y se desplegaron operaciones de control territorial sostenidas. La retórica de la seguridad fue acompañada por una práctica de excepción, con detenciones masivas, allanamientos y un uso expansivo de la inteligencia militar que a menudo confundió disidencia con enemigo interno. El resultado fue una escalada que trasladó el costo a las comunidades rurales, convertidas en campo de batalla y laboratorio de políticas contrainsurgentes.
Paramilitarismo como política de hecho
La emergencia y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de mediados de los noventa consolidó un actor armado que, bajo el pretexto de combatir a la insurgencia, ejecutó masacres, desplazamientos y despojos a gran escala. Financiadas por élites regionales y economías ilícitas, estas estructuras operaron con tolerancias y connivencias documentadas en diversos niveles institucionales. El proceso de desmovilización de 2003 a 2006 bajo la Ley de Justicia y Paz permitió la dejación de armas de decenas de miles de integrantes, pero dejó un mosaico de herencias criminales y redes políticas que mutaron a nuevas siglas, manteniendo lógicas de control social y captura territorial. El paramilitarismo no fue un accidente, fue una técnica de gobierno ilegal que partió al país en zonas de obediencia forzada.
Plan Colombia y la huella de Washington
Desde el año 2000, la cooperación de Estados Unidos se estructuró alrededor del Plan Colombia, un paquete de asistencia militar y económica que superó los diez mil millones de dólares hasta 2018. Helicópteros, equipos, entrenamiento de unidades y programas de interdicción se combinaron con estrategias de erradicación y fumigación que golpearon cultivos, pero también economías campesinas de subsistencia. La contribución redujo indicadores de secuestro y fortaleció la capacidad operativa del Estado, sin resolver la arquitectura económica de la guerra. La injerencia estadounidense terminó por anclar la política de seguridad en un paradigma punitivo, con impactos limitados sobre las causas de la violencia y efectos colaterales profundos en derechos y tejido social.
La era de la Seguridad Democrática y los crímenes de Estado
Entre 2002 y 2010, el énfasis operacional alcanzó su clímax. La presión por resultados produjo una deriva criminal conocida como falsos positivos, ejecuciones de civiles presentados como bajas en combate que la jurisdicción de paz ha cuantificado en por lo menos seis mil cuatrocientos dos casos para el periodo 2002 a 2008. El dato no es estadística fría, es el retrato de incentivos perversos, de cuotas de eficiencia convertidas en muerte, de una cultura institucional que degradó reglas básicas del derecho humanitario. Mientras la narrativa oficial celebraba avances, el mapa de violaciones se expandía y muchas zonas liberadas por la guerrilla quedaban bajo control de estructuras paramilitares recicladas. La seguridad sin Estado social se volvió un espejismo costoso.
Consecuencias y persistencias
El aparato coercitivo mejoró su eficacia en batallas puntuales y debilitó la capacidad militar insurgente, pero no desmontó las economías de guerra ni la captura institucional local. El resultado fue una paz negativa de baja intensidad en varias regiones, interrumpida por brotes de violencia, nuevas disputas por rentas ilegales y un aprendizaje criminal que sobrevivió a los cambios de gobierno. Donde el Estado llegó con brigadas y no con jueces, escuelas y vías, la autoridad se redujo a retenes y comunicados. El vacío civil fue llenado por actores armados que aprendieron a administrar territorios, castigar disidencias y monetizar el miedo.

Los intentos de paz y los acuerdos con las guerrillas
Primeros diálogos, esperanza y traición
En 1984, el cese al fuego con las FARC abrió una vía política con la creación de la Unión Patriótica. Lo que debía ser la puerta de la democracia terminó en exterminio, miles de militantes asesinados por redes paramilitares y agentes estatales en connivencia, mensaje inequívoco para cualquier apuesta de oposición legal en regiones dominadas por poderes fácticos. La desconfianza quedó inscrita en la memoria de la insurgencia y en el cálculo de riesgo de cualquier líder social. En 1990, el M‑19 culminó su tránsito a la vida política con desmovilización, amnistía y un papel decisivo en la Constituyente de 1991, demostrando que la paz con garantías puede reinsertar actores armados e incluso renovar el sistema.
El Caguán y la erosión del diálogo
El proceso de 1998 a 2002 con zona de despeje de más de cuarenta mil kilómetros cuadrados buscó una negociación integral con las FARC. La ausencia de verificación robusta, la continuación de secuestros y la lógica de acumulación militar de las partes acabaron por dinamitar la confianza. En 2002, el diálogo colapsó y dejó un legado ambivalente, una ciudadanía escéptica, una clase política tentada por salidas exclusivamente militares y una guerrilla que subestimó el costo social de su estrategia. A partir de ahí, el péndulo se inclinó hacia la guerra total.
El acuerdo de 2016 y su implementación defectuosa
Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC firmaron en 2016 un acuerdo que combinó dejación de armas, reincorporación, justicia transicional y reforma rural. El plebiscito fracasó por un margen mínimo, pero el Congreso refrendó el texto con ajustes. Desde entonces, los logros son palpables en la reducción de enfrentamientos de gran escala y en la creación de un sistema de verdad, justicia y reparación, pero la implementación territorial ha sido desigual. Excombatientes desprotegidos, líderes sociales bajo fuego, y demoras en la reforma agraria y en proyectos productivos han creado un terreno fértil para la criminalidad residual y para la narrativa política que busca deslegitimar el proceso.
La coyuntura de 2025, retrocesos y señales mixtas
El gobierno actual apostó por una paz total que incluyó mesas con el ELN y disidencias. En enero de 2025 se suspendieron los diálogos con el ELN tras hechos de guerra en el nororiente, y en abril no se renovó el cese al fuego con facciones del Estado Mayor Central, activándose protocolos mientras se mantuvo el canal político. A pesar de ello, a inicios de septiembre surgieron señales para recomponer la agenda con el ELN. El cuadro confirma una verdad incómoda, la paz es un proceso sometido a altibajos y a ventanas de oportunidad estrechas, dependiente de garantías creíbles en el territorio y de una coalición política capaz de sostener costos en seguridad y en redistribución. Sin protección efectiva ni inversión social verificable, cualquier mesa se convierte en calendario sin consecuencias.
Lecciones mínimas para no repetir
Sin garantías a la oposición, sin reforma rural materializada y sin presencia civil del Estado que dispute el orden local a economías ilícitas, la repetición es la regla. La negociación es condición necesaria, no suficiente. A los acuerdos les urgen presupuestos, métricas de cumplimiento y una justicia que desmonte las connivencias armadas y políticas que han hecho del país un tablero de rentas violentas. La paz no es una firma, es un sistema que debe sobrevivir a los ciclos de gobierno y a la tentación de volver a la comodidad del garrote.

Las consecuencias actuales del conflicto y los desafíos para Colombia
La persistencia de la violencia a pesar de los acuerdos de paz
Aunque el acuerdo de 2016 cerró el capítulo formal con las FARC, el país no dejó de sangrar. La realidad de 2025 confirma que la violencia muta y se desplaza. Las disidencias del Estado Mayor Central y otras estructuras herederas se replegaron, fragmentaron y volvieron a crecer al calor de economías ilícitas y corredores estratégicos, mientras el ELN mantuvo acciones armadas y control territorial en varias regiones. La violencia, lejos de extinguirse, se reorganizó en circuitos locales, con alianzas pragmáticas entre crimen y política. Las comunidades continúan atrapadas entre la extorsión, los desplazamientos y una justicia intermitente.
El asesinato sistemático de exguerrilleros y líderes sociales
Desde 2016, al menos 470 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, cifra que organismos internacionales sitúan hasta 476 a mediados de julio de 2025, en una tendencia que expone la fragilidad de las garantías y la persistencia de actores interesados en sabotear la reincorporación. En paralelo, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos supera el umbral de los mil casos desde 2016; con corte a inicios de septiembre de 2025, registros nacionales reportan más de 1.800 homicidios acumulados, y en lo corrido de 2025 se sobrepasó la barrera de los cien asesinatos, acompañados por medio centenar largo de masacres. Esta estadística no es un agregado contable, es la prueba de un Estado ausente en territorios donde la vida pública depende de pactos precarios y del humor de las armas.
Cauca y el Cañón del Micay como termómetro de la crisis
La secuencia de 2025 en el suroccidente confirma que la geografía del conflicto no es un mapa estático. En el Cañón del Micay, enclave estratégico del narcotráfico, se desplegaron fases sucesivas de la operación Perseo que buscaron recuperar el control territorial. En junio y de nuevo en septiembre se registraron retenciones masivas de militares por parte de civiles bajo presión de disidencias, episodios que evidencian a la vez el poder social de facto de los grupos armados y el vacío institucional en zonas rurales. La mezcla de economías ilícitas, miedo y cooptación política impide que las medidas de seguridad se traduzcan en protección efectiva para la población.
Corrupción e impunidad
El deterioro de la seguridad se alimenta de una matriz conocida, impunidad selectiva y connivencias locales. La reforma agraria prometida avanza a trompicones, la presencia civil del Estado es frágil y la captura institucional por redes clientelares reproduce desigualdades históricas. La corrupción no es un ruido de fondo, es el sistema operativo de muchos territorios, y atrofia cualquier política pública que pretenda desactivar las fuentes de la violencia. Mientras tanto, el narcotráfico continúa financiando la disputa, reciclando mandos, comprando lealtades y redefiniendo las fronteras del miedo.
Los desafíos del gobierno de Gustavo Petro
Desde 2022, el proyecto de paz total abrió mesas con actores diversos, pero la coyuntura de 2025 impuso un frenazo. Las conversaciones con el ELN fueron suspendidas en enero y, pese a señales recientes de reanudación, la desconfianza acumulada condiciona cualquier retorno. El cese al fuego con fracciones del Estado Mayor Central se interrumpió en abril, sin ruptura formal del canal político. El desafío inmediato consiste en proteger a firmantes y comunidades, restablecer el control civil del territorio y desmontar las economías de guerra, todo ello bajo una oposición que apuesta por el desgaste y una burocracia reacia a modificar inercias. La paz no es un gesto moral, es gestión de riesgos, músculo institucional y una política social sostenida en el tiempo.

Conclusión y perspectivas de futuro
Un acuerdo de paz fragilizado y una violencia en metamorfosis
La firma de 2016 sigue siendo la hoja de ruta más razonable, pero su ejecución irregular abrió claraboyas por donde la violencia se reagrupó con otros nombres y los mismos incentivos; allí crecieron disidencias que aprendieron a gestionar rentas, persistió un ELN pendular entre negociación y ruptura, y se reciclaron redes paramilitares que administran territorios con contabilidad precisa y legalidad intermitente. La oposición conservadora convirtió cada tropiezo en munición para erosionar reformas, mientras en el terreno la estigmatización de líderes sociales y firmantes canceló confianzas y dejó a comunidades enteras bajo un régimen de advertencias, llamadas y panfletos. La arquitectura institucional respondió con retórica y con operativos, menos con presencia civil sostenida, y el resultado fue una paz negativa que convive con masacres, desplazamientos y economías de guerra que financian la inercia. La justicia transicional abrió verdad y responsabilidades, pero su capacidad de protección no alcanza la escala del riesgo cotidiano; la reforma rural avanza a golpes de anuncio y la sustitución de rentas ilegales choca con presupuestos mezquinos. En los municipios, la captura por redes locales reproduce la misma lógica de siempre, la obra pública como botín y la fuerza como argumento, un ecosistema que premia al que garantiza flujo de caja y orden aparente. La promesa de no repetición se enfrenta a una pedagogía del miedo que sigue intacta, a una policía que llega tarde y a un Estado social que no llega, a una conversación pública saturada de cinismo que convierte la paz en consigna de temporada. Sin garantías reales para quienes ponen el cuerpo, cada firma se vuelve papel mojado y cada cifra de homicidios una señal de alerta que la estadística domestica, pero que en los barrios se entiende como una vieja costumbre que ha vuelto a casa.
Escenarios y una paz aún por construir
El país puede estabilizarse si activa un trípode que no admite atajos, protección efectiva en el territorio con dispositivos civiles y judiciales que desarmen la extorsión cotidiana, cumplimiento material de la reforma rural con tierra entregada y vías que conecten economía legal, y una estrategia fiscal que asfixie las rentas criminales cortando flujo de efectivo, contratos y cooptación; sin ese trípode, el retorno al punitivismo será la salida fácil de cualquier gobierno que capitalice el miedo. También es verosímil un statu quo de violencia difusa, corredores disputados, pactos locales opacos y una estadística mortuoria que sube y baja sin irse, una administración del conflicto que convierte la excepción en normalidad y naturaliza el luto. La diferencia entre un camino y otro no la define un decreto, la define la presencia civil del Estado con escuelas, jueces y salud, la coordinación entre niveles de gobierno que rompa la compartimentación y una coalición social que asuma el costo político de cambiar prioridades lejos de la aritmética electoral inmediata. La paz no será un final espectacular, será un tedio administrado hecho de presupuestos, auditorías y paciencia, una política de cuidados que interrumpa la gramática de la guerra y dispute la autoridad a quienes hoy mandan por la fuerza. Mientras la desigualdad, la concentración de la tierra, la captura institucional y la injerencia externa no sean desmontadas con políticas verificables, la guerra encontrará pretextos, nombres y banderas; el dilema es transparente, gobernar para desactivar causas o gobernar para administrarlas. La decisión no es solo del Ejecutivo, es del país entero, y empieza por aceptar que los muertos no son cifras sino un mandato de urgencia que exige protección hoy, no promesas para cuando pase la próxima campaña.
G.S.

